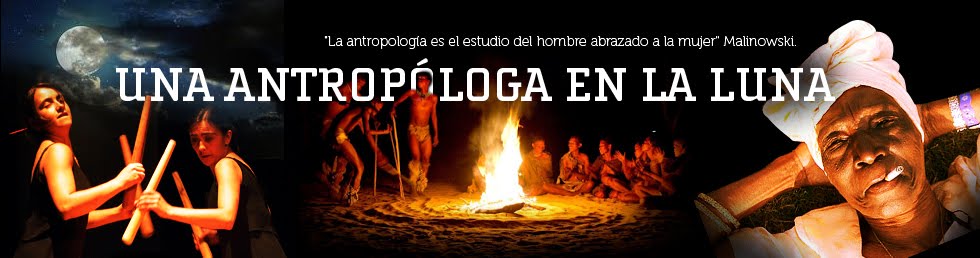“Cuando el gran señor pasa, el campesino sabio hace una reverencia profunda y se tira un pedo silencioso” Proverbio etíope.
“Cuando el gran señor pasa, el campesino sabio hace una reverencia profunda y se tira un pedo silencioso” Proverbio etíope. Pierre Clastres planteaba: ¿y si los pueblos amazónicos no fuesen en absoluto ajenos a las formas elementales de poder estatal (es decir, permitir a algunos hombres dar órdenes a los demás sin que éstos pudieran cuestionarlas por la amenaza del uso de la fuerza) y, por lo tanto, quisieran asegurarse de que algo así no ocurriera jamás? "Quizás sea que conozcan ya ese poder arbitrario, incuestionable y que se mantiene gracias al uso de la fuerza, porque es justamente el que ejercen contra sus mujeres e hijas, y los adultos sobre los más jóvenes. Quizá por esa misma razón no quieren estructuras capaces de ejercitar ese mismo poder sobre ellos".
Marcel Mauss, por su parte, quiso demostrar que, al contrario de nuestras sociedades que se basaban en el cálculo y el beneficio, éstas sociedades igualitarias se trataban de «economías basadas en el don»: consideraban que basar una transacción económica en la búsqueda de beneficios era algo profundamente ofensivo. En estas economías del don, se organiza todo de tal manera que jamás se podrán utilizar como plataforma para crear desigualdades permanentes en términos de riqueza, ya que quienes más acumulen terminarán por competir entre sí para ver cuál es capaz de dar más.
Todas estas sociedades se fundaban en un rechazo explícito de la lógica del Estado y del mercado capitalista: "Después de todo, la cuestión es que los amazónicos no quieren delegar en otros el poder de amenazarlos con infringirles daño físico si no obedecen sus órdenes. Mejor haríamos en preguntarnos qué dice eso de nosotros, que sentimos la necesidad de una explicación." se pregunta David Graeber.
La avaricia, la vanagloria, la envidia, la glotonería o la pereza, estas sociedades las conocen tan bien que las consideran poco interesantes como base de su civilización. "De hecho, consideran estos fenómenos tan peligrosos moralmente que terminan organizando gran parte de su vida social con el objeto de prevenirlos."
Caso 1: Los piaroa, una sociedad muy igualitaria que se extiende a lo largo de los afluentes del Orinoco y que la etnógrafa Joanna Overing describe como anarquista (vecinos de los belicosos sherente). Los piaroa dan un gran valor a la libertad individual y a la autonomía, y son muy conscientes de la importancia de garantizar que nadie esté jamás bajo las órdenes de otra persona, o de la necesidad de asegurar que nadie controle los recursos económicos hasta el punto de que pueda emplear dicho control para constreñir la libertad de los demás. Los piaroa han desarrollado una filosofía moral que considera la condición humana atrapada entre el «mundo de los sentidos» — de deseos salvajes, presociales—, y el «mundo del pensamiento». Crecer significa aprender a controlar y canalizar dichos deseos a través de una atenta consideración hacia los demás y cultivar el sentido del humor. Pero este proceso se ve entorpecido por el hecho de que todas las formas de conocimiento tecnológico, por otro lado muy necesario para la vida cotidiana, tienen su origen en elementos de locura destructiva. No se conoce el asesinato y creen que cualquier ser humano que matase a otro caería fulminado al instante y moriría del modo más horrible.
Caso 2: Los tiv, otra sociedad notoriamente igualitaria, construyen sus casas a lo largo del río Benue, en el centro de Nigeria. Los tiv no lograron mantenerse fuera del alcance de las incursiones en busca de esclavos en siglos pasados. "No existían instituciones políticas mayores que el poblado; de hecho, cualquier cosa que se asemejara un poco a una institución política se consideraba sospechosa "per se" o, para ser más precisos, rodeada de un áurea de horror oculto. Esto era así, como dijo en pocas palabras el etnógrafo Paul Bohannan, debido a como veían la propia naturaleza del poder: «los hombres consiguen poder consumiendo la sustancia de los otros»." "Los emprendedores que lograban crearse una cierta fama, riqueza o clientela, eran por definición brujos. Sus corazones estaban cubiertos por una sustancia llamada "tsav", que solo podía crecer si comían carne humana. Aunque muchos intentaran evitarlo, se dice que existía una sociedad secreta de brujos que deslizaba trozos de carne humana en la comida de sus víctimas, por lo que éstas incurrían en una «deuda de carne» que les producía antojos antinaturales que podían llegar a empujarlas a comerse a toda su familia. Esta sociedad secreta de brujos se consideraba el gobierno invisible del país. Por tanto, el poder se institucionalizaba como un poder maligno y cada nueva generación surgía un movimiento de caza de brujos para desenmascarar a los culpables y poder destruir, de forma efectiva, cualquier estructura emergente de autoridad."
 Caso 3: Entre los siglos XVI y XIX, la costa oeste de Madagascar estuvo dividida en una serie de reinados vinculados a la dinastía Maroantsetra. Sus súbditos eran conocidos colectivamente como los sakalava. En el noroeste de la isla existe hoy en día un «grupo étnico» localizado en una zona del país montañosa y de bastante difícil acceso y conocido como los tsimihety. La palabra significa literalmente «los que nunca se cortan el pelo». La costumbre sakalava era que todos los varones se rapaban el pelo al cero en señal de duelo cuando moría un rey, pero los tsimihety eran los rebeldes que se negaban a reconocer la autoridad de la monarquía sakalava y no lo hacían.
Caso 3: Entre los siglos XVI y XIX, la costa oeste de Madagascar estuvo dividida en una serie de reinados vinculados a la dinastía Maroantsetra. Sus súbditos eran conocidos colectivamente como los sakalava. En el noroeste de la isla existe hoy en día un «grupo étnico» localizado en una zona del país montañosa y de bastante difícil acceso y conocido como los tsimihety. La palabra significa literalmente «los que nunca se cortan el pelo». La costumbre sakalava era que todos los varones se rapaban el pelo al cero en señal de duelo cuando moría un rey, pero los tsimihety eran los rebeldes que se negaban a reconocer la autoridad de la monarquía sakalava y no lo hacían. Sus prácticas y organización sociales se han caracterizado hasta la actualidad por su firme igualitarismo. Son, en otras palabras, los anarquistas del noroeste de Madagascar. Hasta el día de hoy han conservado la reputación de ser maestros en el arte de la evasión: bajo los franceses, los administradores se quejaban de que enviaban delegaciones para reclutar trabajadores con el fin de construir una carretera cerca de un pueblo tsimihety, negociando las condiciones con adultos aparentemente dispuestos a colaborar, y que volvían con el equipo al cabo de una semana solo para descubrir que el pueblo había sido completamente abandonado. Todos los habitantes se habían ido a vivir con familiares de otras partes del país.Pero su identidad es el resultado de un proyecto político. El deseo de vivir libres de la dominación sakalava se tradujo en el deseo de vivir en una sociedad libre de marcadores de jerarquía, un deseo que impregnó todas las instituciones sociales desde las asambleas populares a los ritos mortuorios. Este deseo se institucionalizó como forma de vida que, además, debido a su tendencia a la endogamia, se le consideró unido por ancestros comunes.
Los vezo coexistían con las monarquías sakalava pero, igual que los tsimihety, se mantenían independientes porque, como cuenta la leyenda, cada vez que oían que los representantes reales estaban de camino se subían a sus canoas y permanecían alejados de la costa hasta que éstos se marchaban.
Las tierras altas de Madagascar habían sido el centro del Estado malgache (reinado de Merina) desde principios del siglo XIX, y resistió muchos años el duro gobierno colonial. Existía una burguesía merina, pero la mayor parte de las comunidades rurales y campesinas se gobernaban a sí mismas. En muchos sentidos se las podía considerar anarquistas: la mayoría de las decisiones locales se tomaba por consenso en instituciones informales, el liderazgo se colocaba, en el mejor de los casos, bajo sospecha; se creía que era un error que un adulto diera órdenes a otro, especialmente si lo hacía de forma continuada, por lo que incluso instituciones como el trabajo asalariado se consideraban moralmente sospechosas. O para ser más precisos, se consideraban no-malgaches, pues así se comportaban los franceses, los reyes malvados y los dueños de esclavos."
La sociedad era, por encima de todo, muy pacífica, aunque también se hallaba rodeada de una guerra invisible: "se asumía que la brujería destruiría a cualquiera que se hiciera demasiado rico o poderoso. Los rituales de solidaridad moral, donde se invocaba el ideal de igualdad, se producían precisamente en el transcurso de aquellos rituales dirigidos a eliminar, expulsar o destruir esas brujas"
De hecho, tras la crisis financiera de los años ochenta, el Estado se hundió en la mayor parte del país o se convirtió en una forma vacía al carecer del respaldo de un sistema coercitivo. Los habitantes de las comunidades rurales merinas siguieron funcionando como lo habían hecho hasta entonces, yendo periódicamente a las oficinas a rellenar papeles aunque en la práctica hubiesen dejado de pagar impuestos; el Gobierno apenas proveía de servicios y en el caso de un robo o incluso de asesinato, la policía ya no hacía ni acto de presencia. Si la revolución consistiera en un pueblo resistiendo a algún tipo de poder considerado opresivo, identificando en él la fuente de esa opresión para a continuación deshacerse de los opresores de forma que dicho poder quedara eliminado para siempre de la vida cotidiana, entonces es difícil negar que se trate por tanto de una revolución. Quizá no haya habido exactamente un levantamiento, pero no por eso deja de ser una revolución."
No hubo levantamiento, pero surgieron formas ideológicas de contrapoder
profundamente arraigadas. El contrapoder hunde sus raíces en primer lugar y sobre todo en la imaginación":
imaginación práctica necesaria para mantener una sociedad basada en el consenso (y no en la violencia),
imaginación para la identificación con los otros (que hace posible el entendimiento) e
imaginación en la violencia fantasmal o brujería surgida de la tensión contra la emergencia de formas sistemáticas de dominio político o económico.
Graeber asegura que son proyectos revolucionarios: un rechazo consciente de un grupo contra ciertas formas de poder político
global que les lleva a replantearse y reorganizar el modo en que
se relacionan entre sí en un nivel cotidiano. No
existen panfletos, mítines ni manifiestos, "se expresaban, literal o
figurativamente, en los modos de esculpir el cuerpo, en la música y los
rituales, en la comida y la ropa, en las formas de relacionarse con los
muertos. Así, "con el tiempo, lo que en
un momento dado fueron proyectos, se convirtieron en identidades."
"Muchos espacios como esos han sucumbido, tanto en Madagascar como en otros lugares. Otros perduran, y a cada momento nacen nuevos. El mundo contemporáneo está lleno de esos espacios anárquicos, y cuanto más éxito tienen, menos oímos hablar de ellos. Ni siquiera cuando se acaba violentamente con ellos nos llegan a los forasteros noticias de su existencia. Actualmente, "durante las dos últimas décadas, los pensadores autónomos italianos han desarrollado una teoría de lo que han denominado el «éxodo» revolucionario: el amplio rechazo de los jóvenes al trabajo en las fábricas, la proliferación de okupaciones en muchas ciudades italianas, etc. La teoría del éxodo propone que la forma más efectiva de oponerse al capitalismo y al Estado liberal no es a través de la confrontación directa sino de lo que Paolo Virno ha llamado una «retirada emprendedora», una defección de masa protagonizada por quienes desean crear nuevas formas de comunidad. (...) Su objetivo no ha sido la toma del poder (lo que normalmente conduce a la muerte o a convertirse a menudo en una variante si cabe más monstruosa de aquello que se pretendía combatir), sino una u otra estrategia para situarse fuera de su alcance, emigrando, desertando, creando nuevas comunidades. Un historiador también autónomo, Yann Moulier Boutang, ha llegado incluso a afirmar que la historia del capitalismo es la historia de los intentos de resolver el problema de la movilidad obrera." "Es precisamente por este motivo que una de las reivindicaciones más consistentes de los elementos radicales del movimiento de la globalización, desde los autónomos italianos hasta los anarquistas norteamericanos, ha sido siempre la libertad global de movimiento, «una verdadera globalización», la destrucción de las fronteras y un derribo general de los muros."
Llegados a este punto, quizás nos proporcionen algunas ideas útiles. Lo que
resulta indestructible se puede intentar al menos evitar, congelar, transformar e ir desproveyendo gradualmente de su sustancia; que en el caso de los Estados es, en última instancia, su capacidad para inspirar terror. ¿Qué significaría esto en las condiciones actuales? No resulta evidente. Quizá los aparatos estatales se acabarían convirtiendo en una simple fachada, a medida que se los fuera vaciando de sustancia.
Quizá las formas de gobierno espectaculares terminen convirtiéndose en espectáculo puro y duro, un poco en la línea que sugería el yerno de Marx y autor de El derecho a la pereza, Paul Lafargue, cuando decía que después de la revolución los políticos aún serían capaces de realizar una función social importante en la industria del entretenimiento.
Del mismo modo que los Estados neoliberales adquieren características feudales, concentrando todo su armamento alrededor de comunidades cercadas, también surgen espacios insurreccionales donde menos lo esperamos. Los cultivadores de arroz merina de Madagascar saben algo que muchos aspirantes a revolucionarios desconocen: a veces lo mejor es simular que nada ha cambiado, permitir que los representantes estatales mantengan su dignidad, incluso presentarse en sus despachos, rellenar sus formularios y, a partir de ese momento, ignorarlos por completo.
Fuente: fragmentos adaptados del libro "Fragmentos de antropología anarquista" de David Graber.